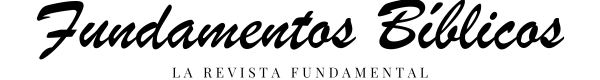De la Iglesia Bíblica Bautista de Castellbisbal, Barcelona
Al mirar atrás recuerdo mis días cuando anduve perdido sin Cristo. Poco malo parecía haber en aquél muchacho de diez años que pasaba la mayor parte de su tiempo en las calles huyendo de un hogar conflictivo. A pesar de haber nacido en una familia donde la fidelidad a la iglesia católica parecía fuera de dudas y la adoración a la virgen de Montserrat y a San Pancracio era devotamente establecida, no había en mi ni el mínimo rasgo de piedad. Mi madre albergaba la esperanza que yo, como el único hijo varón de la familia llegara a dedicar mi vida para el servicio de Dios, tal vez como sacerdote o misionero. Lejos de tal idea mi vida transcurría entre la iniciación al pecado y el descubrimiento de toda acción que llenase mis venas de adrenalina. Recuerdo, eso sí, sentir cierta pena por “el crucificado” y llorar el día que perdí la cruz de Caravaca. Cruz que llevaba colgada del cuello a todas horas como si se tratase de un amuleto que, según creía yo, me guardaba del mal de ojo. Diez años de edad, y ya sabía lo que era robar. Apenas era un muchacho y ya había experimentado pecados de los que hoy tanto me avergüenzo. Como líder de un grupo de muchachos patrullaba las calles de mi ciudad buscando que podíamos hacer para “pasar aventuras” y demostrar lo valiente que cada uno de nosotros éramos.
No recuerdo con exactitud la fecha, era alrededor de los meses de verano del 79. Como era cotidiano nos encontrábamos en las calles disfrutando nuestras fechorías cuando se acercó a nosotros dos jóvenes muchachas una de ellas con un acento particular que luego descubrí ser uruguayo. Con una amabilidad distinguida nos invitaron a un club Bíblico para niños que iba a durar toda la semana. El lugar no era lejos de allí, justo en el mismo bloque donde yo vivía, el quinto piso y la tercera puerta… habría merienda. Nos miramos unos a otros con ojos maliciosos viendo una oportunidad de oro para hacer todo tipo de travesuras que nos ayudasen a alegrar aquella tarde.
Nos abrió la puerta una señora alta, la ternura de su voz me hizo sentir respetuoso de inmediato. La casa olía a tortas fritas recién hechas. Nos sentamos en la sala y Schumayk, este era el nombre de la mucha que nos había invitado, empezó a tocar una guitarra y enseñarnos unos “coritos”. Todo era extraño, fuera de lo que yo estaba acostumbrado. Blanca Shimanisky, la mujer alta y de manos grandes pero de tierna voz, empezó a hablarnos. No contaba la historia de un hombre llamado José. Sostenía en sus manos un libro negro y mientras hablaba iba colocando unas figuras de papel en un fondo de franela. Mi alma estaba cautivada.
Uno de mis compinches me golpeó fuerte haciéndome señas para que empezáramos nuestra particular “fiesta.” Miré al resto de grupo y con voz de mando les dije que se callasen y escucharan… era la primera vez que veía y escuchaba de la Biblia y no podía permitir que nada arrancará de mi corazón lo que Dios estaba haciendo.
Aquella semana no perdimos una sola clase, allí estábamos fielmente para escuchar más sobre José y el libro. Recuerdo la lección que tocó mi corazón, José siendo vendido por sus hermanos como Cristo también fue traicionado. Al escuchar las palabras de Isaías 53 un enorme peso de pecado y culpabilidad inundó mi corazón, Cristo había muerto por mi y por mis pecados. Yo le necesitaba como Salvador. Blanca hizo una invitación a dejar entrar a Cristo en nuestra vida. “Aquellos que deseis aceptarle”, dijo, “venid a la habitación para orar”. Yo fui el primero en levantarme, me siguieron dos de mis compañeros. Callados, las lágrimas corrían por mis mejillas, nos arrodillamos y pedí al Señor que me salvara.
Si, apenas era un niño, pero el pecado ya estaba haciendo mella en mi vida. Cesar y Jesús, aquellos dos que oraron conmigo no fueron sinceros, solo me siguieron a lo que yo hacía como lo habían hecho otras veces…hoy Jesús está en prisión acusado de asesinato. Francisco otro de los muchachos que me acompañaba, murió al contraer el Sida por la droga. Yo era el cabecilla de aquellos jovencitos que más tarde arruinarían sus vidas. Cristo salvó la mía en el momento preciso. Hoy tal vez mi suerte hubiera sido mucho peor que la de mis amigos… la paga del pecado es muerte. La senda que estaba siguiendo me hubiera llevado a la destrucción segura de mi vida, y por último al lago de fuego.
Aquella tarde volví a mi hogar rebosando de gozo. Le dije a mi madre que había aceptado a Cristo como Salvador. La deje perpleja y confusa… “tu siempre has sido Cristiano, te bautizamos cuando eras pequeño.” –si yo siempre había visto a Cristo en la cruz, pero hoy le tengo en mi corazón, fue mi respuesta. Más tarde se horrorizó al pensar que su hijo se había vuelto un “protestante”. Un día me encontró leyendo mi Biblia y su reacción fue arrebatármela de las manos y arrojarla con furia a la pared mientras gritaba “tu no puedes leer ese libro, solo es sacerdote puede interpretarlo…” Dios escuchó mis oraciones salvándola a ella unos meses más tarde.
Tal vez sea el recuerdo de mi pasado lo que hoy me hace darme cuenta que soy deudor a aquellas almas perdidas y por eso contesté con agrado al llamado que Dios me hizo para servirle cuando apenas contaba 15 años. Vale la pena vivir para aquél que murió por nosotros. Si aún desde una temprana edad puedes dar tu vida para servir al Señor o al pecado… el pecado es un mal jefe, promete mucho pero paga con la muerte… Cristo da vida eterna a todo aquél que cree en El.